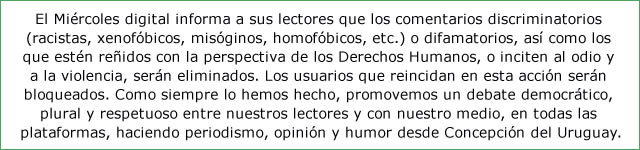En un escenario internacional crecientemente inestable, el respeto por el derecho internacional, los tratados multilaterales y la soberanía de los Estados debería constituir un consenso mínimo entre las grandes potencias. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto evidente que estos principios son relativizados con preocupante facilidad, especialmente cuando entran en juego intereses geopolíticos, económicos o personales de corto plazo.
Por GERMÁN ANDRÉS NOBILE (*)
La guerra en Ucrania es un ejemplo elocuente. Se trata de un país soberano invadido por la Federación Rusa en una acción condenada por amplios sectores de la comunidad internacional. Durante un tiempo, Ucrania contó con un respaldo firme de Europa y de Estados Unidos, en defensa no solo de su integridad territorial sino también del orden internacional basado en reglas. No obstante, el giro en la política exterior estadounidense durante la presidencia de Donald Trump introdujo ambigüedades inquietantes, acompañadas de declaraciones simplificadoras, como la promesa de resolver el conflicto “en un día”. La realidad demuestra lo contrario: la guerra continúa y la población civil sigue siendo la principal víctima.
La relación personal y política entre Trump y Vladimir Putin, sumada a la ausencia de una condena clara y sostenida frente a la invasión rusa, envió un mensaje delicado al resto del mundo. No se trata únicamente del impacto inmediato sobre Ucrania, sino del precedente que se instala: que el uso de la fuerza puede imponerse sobre la ley y que las normas internacionales son negociables según conveniencias coyunturales.
Este tipo de señales no es inocuo. Cuando una potencia global actúa sin apego a reglas comunes, habilita un escenario donde otros actores pueden sentirse legitimados para hacer lo mismo. La posibilidad de intervenir militarmente en terceros países bajo argumentos difusos —como amenazas genéricas a la seguridad o al combate del narcotráfico— debilita el sistema multilateral y erosiona la credibilidad de los organismos internacionales creados precisamente para evitar este tipo de conflictos.
Existe, además, un aspecto menos discutido pero no menos relevante: la seguridad de los propios ciudadanos estadounidenses en el exterior. Un liderazgo que actúa sin filtros, con impulsividad y declaraciones contradictorias, expone innecesariamente a diplomáticos, personal civil y militar desplegado alrededor del mundo. Embajadas, consulados y bases militares se convierten en objetivos potenciales cuando la política exterior parece guiada más por impulsos personales que por estrategias cuidadosamente evaluadas. En ese sentido, una conducción errática no solo resulta imprudente, sino también riesgosa en un contexto que exige previsibilidad.
Desde una perspectiva latinoamericana, este debate no es ajeno. La historia de la región está atravesada por intervenciones externas que, lejos de traer estabilidad o democracia, derivaron en dictaduras, violencia y profundas fracturas sociales. Fuera del continente, experiencias como las de Irán, Irak o Afganistán refuerzan una conclusión incómoda pero necesaria: muchas veces, las soluciones impuestas desde el exterior terminan siendo más dañinas que los problemas que pretendían resolver.
El caso de Venezuela ilustra con claridad esta tensión. El régimen de Nicolás Maduro ha provocado una crisis institucional y humanitaria de enorme magnitud, y son pocos los que discuten que su permanencia en el poder ha sido profundamente perjudicial para el país. Y me incluyo Maduro debería estar preso en su país hace años por todos los actos de corrupción que hizo durante su presidencia ilegal mejor y muy bien reconocida como dictadura .
Sin embargo, también es legítimo preguntarse si la intervención directa de potencias extranjeras constituye una solución sostenible o si, por el contrario, debería priorizarse el fortalecimiento de mecanismos internos, regionales y diplomáticos que permitan a los propios venezolanos definir su futuro político.
En este contexto, resulta llamativa la postura expresada por Donald Trump respecto de María Corina Machado, a quien ha descalificado argumentando que no cuenta con el apoyo de “todo el pueblo venezolano”. Más allá de lo discutible de esa afirmación, convendría recordar que Machado ha sido reconocida internacionalmente por su legitimidad, su respaldo popular y su compromiso con una transición democrática, en un país donde amplios sectores de la sociedad reclaman elecciones libres y un sistema republicano pleno.
Por último, cabe una reflexión más amplia. El mundo no carece de regímenes autoritarios que merecerían una transición urgente hacia sistemas democráticos. Sin embargo, no todos esos países concentran algunas de las mayores reservas de petróleo del planeta. Resulta inevitable preguntarse si ese factor no sigue siendo determinante a la hora de establecer prioridades en la agenda internacional. En ese marco, llaman la atención ciertas acciones recientes, como el bombardeo de embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico con destino al Caribe, aun cuando no existía evidencia clara de que dichas cargas fueran a alcanzar costas estadounidenses. El interrogante no apunta solo a la eficacia de esas medidas, sino también a sus verdaderas motivaciones.
La historia reciente ofrece paralelismos difíciles de ignorar. Irak fue presentado en su momento como una amenaza inminente; el resultado fue una guerra devastadora cuyas consecuencias aún persisten. El déjà vu es inevitable. Cuando los argumentos se simplifican y las decisiones se aceleran, el riesgo es repetir errores que el mundo ya pagó demasiado caro.
En tiempos de tensiones globales crecientes, más que gestos de fuerza o impulsos unilaterales, se necesita prudencia, multilateralismo y respeto por reglas claras. No es un dato menor que, en la historia reciente de Estados Unidos, las guerras —acertadas o no— hayan contado, mal o bien, con la aprobación del Congreso, es decir, con el aval institucional de una mayoría política para avanzar hacia el conflicto. La inquietud actual surge ante la idea de que un presidente pueda prescindir de esos contrapesos y gobernar como si el poder ejecutivo bastara para decidir sobre la paz y la guerra.
Donald Trump parece concebir al Estado con una lógica empresarial personalista, similar a la que aplicó en sus emprendimientos privados. Ojalá no administre el país como administró sus casinos de Atlantic City, tres de los cuales terminaron en bancarrota. La pregunta de fondo no es solo qué costo pagará el orden internacional, sino también qué precio podría terminar pagando el propio Estados Unidos si se reemplazan las instituciones por impulsos individuales. Cuando un país abandona sus reglas internas y externas, el riesgo no es únicamente la guerra, sino una bancarrota política, moral y estratégica cuyas consecuencias rara vez distinguen entre gobiernos, aliados o ciudadanos.
(*) German Andres Nobile es oriundo de Gualeguaychú, hace más de 30 años vive en Estados Unidos. Es Criminologo, analista político y especialista en política estadounidense. Colabora regularmente con medios internacionales.
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |

 El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos