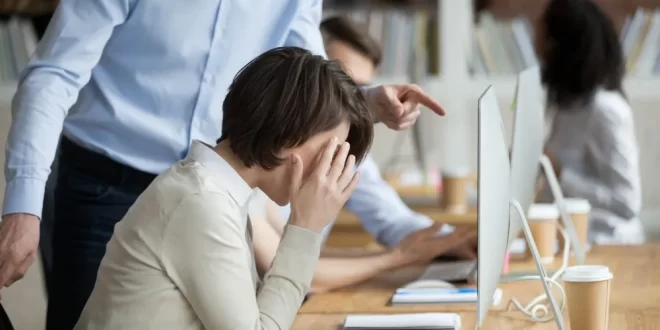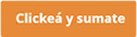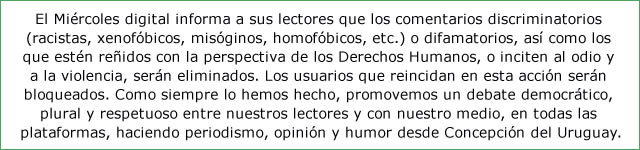"A diario se naturaliza la hostilidad, el maltrato, la discriminación y la exclusión. Se aparta deliberadamente a personas con el propósito de hacerlas sentir desplazadas, sobrantes" plantea, entre otros puntos, la autora de este texto.
Por ESTEFANIA RIELLO (*)
En todos los ámbitos, educativos, laborales o institucionales, la violencia y la indiferencia se repiten bajo distintas formas. Una reflexión sobre la otra pandemia que atravesamos sin darnos cuenta.
En los últimos tiempos se vienen repitiendo casos que deberían estremecernos como sociedad, una niña de 14 años que entra armada a una escuela pidiendo por una docente, un joven con autismo que se quita la vida en la UBA luego de sufrir hostigamiento por parte de sus profesores y compañeros, efectivos de las fuerzas de seguridad que se suicidan en silencio, víctimas de la presión, el acoso y la falta de contención.
Distintos ámbitos, distintas edades, una misma raíz, el maltrato, la indiferencia y la deshumanización.
El maltrato no distingue edades, géneros ni jerarquías. Se da en el aula, en una comisaría, en una oficina pública o en cualquier institución donde el poder y la impunidad reemplazan la empatía. El hostigamiento, la exclusión y la presión constante van quebrando la salud emocional hasta dejar sin salida a quienes lo padecen.
Quienes maltratan, excluyen o abusan del poder exponen su propia frustración y vacío.
La salud mental sigue siendo el punto más débil de nuestro sistema social. Se la menciona en discursos, pero se la ignora en los hechos. No existen espacios reales de contención ni sanciones efectivas para quienes destruyen emocionalmente a otros. A diario se naturaliza la hostilidad, el maltrato, la discriminación y la exclusión. Se aparta deliberadamente a personas con el propósito de hacerlas sentir desplazadas, sobrantes.
Y lo más grave es cuando esa violencia proviene de una autoridad que debería ser imparcial y actuar para frenarla, pero elige mirar para otro lado o, peor aún, convertirse en parte activa del maltrato. Lo que agrava aún más estas situaciones es la actitud de las propias instituciones frente al maltrato.
En el caso del estudiante con autismo de la UBA, sus familiares denunciaron que la universidad intentó restarle importancia al hecho y minimizar el hostigamiento que él había sufrido. Este intento de silenciar lo ocurrido no solo borra la responsabilidad institucional, sino que perpetúa el mensaje de que la violencia se puede tapar con comunicados tibios y silencio administrativo.
El maltrato no distingue edades, géneros ni jerarquías. Se da en el aula, en una comisaría, en una oficina pública o en cualquier institución donde el poder y la impunidad reemplazan la empatía. El hostigamiento, la exclusión y la presión constante van quebrando la salud emocional hasta dejar sin salida a quienes lo padecen.
Del mismo modo, cuando un niño llega armado a una escuela o se descubre un plan violento, la mirada suele dirigirse únicamente hacia la familia, como si toda la carga de la culpa recayera en ella. Pero las instituciones también son responsables, muchas veces naturalizan el maltrato, el bullying, la exclusión o las burlas, o prefieren no intervenir para no complicarse. En algunos casos, incluso son los propios docentes o directivos quienes ejercen violencia simbólica o psicológica, instalando un modelo de poder y sometimiento que después se replica entre los alumnos.
Lo mismo ocurre en los ámbitos públicos, donde los entornos laborales tóxicos se encubren bajo la idea de conflictos personales o malos entendidos, invisibilizando la raíz estructural de los abusos. En todos los casos, la institución elige proteger su imagen antes que a las personas.
En las escuelas, muchas veces, las señales de alarma se minimizan. Se habla de cosas de chicos, hasta que es demasiado tarde. En los ámbitos públicos y laborales, se normaliza la violencia institucional. Cuando alguien se anima a denunciar, el sistema lo etiqueta como conflictivo o problemático. Y así, la única salida que se ofrece es apartar al maltratado, trasladarlo o silenciarlo para evitar conflictos, mientras el agresor permanece intocable. Se castiga a la víctima y se premia al victimario. Se revictimiza a quien se atrevió a hablar.
En muchos entornos, el mayor maltrato ni siquiera viene de hombres hacia mujeres, sino de mujeres hacia otras mujeres, amparadas en una estructura que justifica todo con tal de conservar poder o estatus.
En Entre Ríos no estamos ajenos a esta realidad. Por ejemplo, se registraron 111 suicidios en lo que va de 2025, con una tasa de 19,8 cada 100 000 habitantes, casi el doble del promedio nacional. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, Entre Ríos encabeza desde hace varios años las cifras de suicidio en el país. Aunque no hay estudios que vinculen directamente esta tragedia con las condiciones laborales del sector público, es innegable que la presión, la falta de acompañamiento emocional y los entornos laborales tóxicos están entre los factores de riesgo más importantes.
El hecho de que incluso empresas estatales hayan comenzado a implementar protocolos de prevención del suicidio muestra que la problemática atraviesa con fuerza los ámbitos públicos. Los llamados protocolos contra la violencia de género en el ámbito laboral tampoco funcionan, se aplican con sesgos, se limitan a una formalidad y olvidan algo básico, la violencia no tiene género. En muchos entornos, el mayor maltrato ni siquiera viene de hombres hacia mujeres, sino de mujeres hacia otras mujeres, amparadas en una estructura que justifica todo con tal de conservar poder o estatus.
La deshumanización se disfraza de profesionalismo, de jerarquía o de autoridad moral, pero detrás solo hay inseguridad, ego y miedo. Quienes maltratan, excluyen o abusan del poder exponen su propia frustración y vacío. La crueldad, la indiferencia y la cobardía son los refugios de la gente fracasada.
Pero no alcanza con señalar el problema. Como sociedad, necesitamos reaccionar. Reconocer estas violencias y romper el silencio institucional es el primer paso. Las escuelas, universidades y oficinas públicas deben revisar sus prácticas, capacitar en salud mental y crear verdaderos canales de contención y denuncia. No se trata de exponer, sino de transformar. Nadie debería llegar al límite de su salud emocional por culpa de la indiferencia o la impunidad.
(*) Artículo acercado a esta Redacción con pedido de publicación por parte de su autora.
Imagen de portada: ilustrativa.
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |
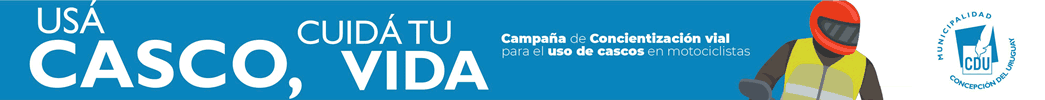
 El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos