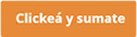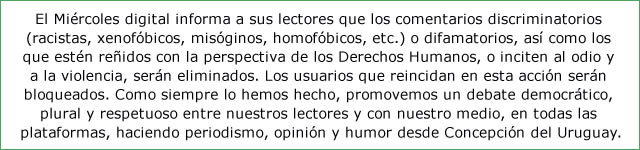El autor del texto hace referencia al conflicto derivado de la posible instalación de una planta de combustibles verdes en la ciudad uruguaya de Paysandú y el rol de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en la preservación del río compartido. Cuestiona las declaraciones de la presidenta de la delegación uruguaya, María Cecilia Bottino Fiuri, quien afirmó que el organismo “no puede actuar de oficio”.
Por MAURO COLLAJOVSKY (*)
El conflicto en torno a la instalación de una planta de e-combustibles en la ciudad uruguaya de Paysandú vuelve a colocar en el centro del debate el papel y la responsabilidad institucional de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
Las declaraciones de la presidente de la delegación uruguaya, María Cecilia Bottino Fiuri —quien afirmó que el organismo “no puede actuar de oficio”—, constituyen un grave error de interpretación jurídica y una peligrosa omisión que erosiona la esencia misma del régimen binacional de gestión del río.
El Estatuto del Río Uruguay de 1975, suscripto por Argentina y Uruguay, establece que ambos Estados tienen la obligación de informar, coordinar y someter a estudio conjunto cualquier emprendimiento industrial susceptible de afectar la calidad de las aguas o el equilibrio ecológico del curso fluvial.
En virtud de los artículos 7, 8 y 41, la CARU no es un ente pasivo que espera instrucciones de los gobiernos, sino un órgano técnico y diplomático con capacidad y deber de intervenir cuando existan indicios razonables de riesgo ambiental. Esa competencia surge del principio precautorio y del deber de cooperación, pilares del derecho internacional ambiental contemporáneo.
La CARU fue concebida para evitar que las diferencias políticas o los intereses económicos nacionales prevalezcan sobre la preservación del recurso compartido. Su función es actuar como garante del equilibrio ecológico y la transparencia intergubernamental, promoviendo medidas preventivas antes de que los conflictos escalen.
En ese marco, las declaraciones de Bottino no solo resultan desacertadas, sino que transmiten un preocupante retroceso institucional. Al sostener que la CARU carece de facultad para actuar de oficio, desconoce que el organismo tiene el deber de solicitar información técnica, requerir estudios de impacto y promover la cooperación sin necesidad de una denuncia previa. Esa inacción es incompatible con los estándares internacionales de protección ambiental y con el principio de buena fe en la ejecución de los tratados (artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).
Más alarmante aún es que la delegada uruguaya haya reducido el reclamo argentino y del municipio de Colón a una supuesta “contaminación visual”. Tal afirmación revela una lectura superficial y poco profesional de un conflicto que involucra cuestiones sustanciales: la posible alteración del equilibrio hidrológico, los riesgos de derrame, el impacto sobre la biodiversidad y la afectación del paisaje natural protegido por el propio Estatuto.
La CARU, como órgano binacional, debe ser un garante técnico del ecosistema compartido, no un portavoz de relativismos que minimicen la preocupación ambiental de las comunidades ribereñas.
El tratado de 1975 no admite lecturas parciales: obliga a actuar con transparencia, reciprocidad y prudencia. Uruguay, como Estado parte, no puede decidir unilateralmente qué temas merecen la intervención de la CARU, ya que la protección del río es un deber compartido y permanente.
La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, en su fallo de 2010 por el diferendo entre ambos países, reafirmó que el deber de información y consulta previa tiene carácter vinculante, y que cualquier omisión o interpretación restrictiva del Estatuto constituye una violación de sus disposiciones. La Corte también recordó que la CARU debe actuar como instrumento activo de prevención, asegurando la ejecución de las obligaciones ambientales en buena fe.
El deterioro institucional de la CARU se agrava por la falta de perfiles técnicos y diplomáticos especializados en sus delegaciones. El organismo, que nació como modelo de cooperación, hoy parece reducido a una estructura burocrática influida por designaciones políticas más que por criterios profesionales, lo cual debilita su capacidad de gestión ante conflictos binacionales de alta sensibilidad.
El Río Uruguay no puede ser rehén de interpretaciones políticas ni de conveniencias coyunturales. Su preservación exige una lectura responsable, jurídica y ética de los compromisos asumidos hace medio siglo. La CARU tiene la oportunidad —y la obligación— de reafirmar su independencia técnica y recuperar su rol como garante de cooperación y transparencia. Actuar de oficio no es una opción política: es una exigencia jurídica internacional.
Mientras la delegación uruguaya mantenga una postura pasiva ante potenciales impactos ambientales y el organismo no cumpla con su deber de vigilancia, la verdadera contaminación no será solo la del agua, sino la de la confianza en las instituciones binacionales creadas para protegerla.
(*) Licenciado en Relaciones Internacionales, oriundo de la Ciudad de San José ( Departamento Colón).
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |
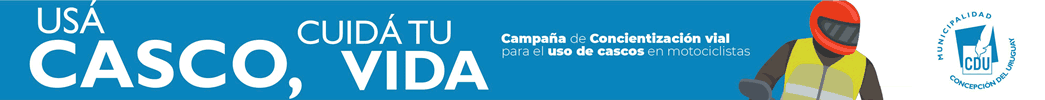
 El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos